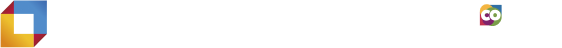Bogotá entre mujeres
Capital diversa
La capital colombiana ofrece una amplia gama de experiencias culturales y de entretenimiento enfocadas en la comunidad LGBT. Una habitante de la capital muestra al mundo la forma en que descubrió esta ciudad diversa.
En los últimos años la capital de Colombia se ha abierto para todos. Pero no siempre fue tan fácil hallar los espacios dónde encontrarnos. Hace poco más de veinte años cuando yo tenía dieciocho y me enamoré por primera vez de una mujer, junto a un amigo que también se había enamorado de un hombre, comencé a buscar un espacio donde estuviéramos cerca de otros como nosotros; nos sentíamos, ambos, como dos barcas flotando solitarias en altamar.
Aún faltaban muchos años para que se desarrollara toda una oferta de experiencias enfocadas en la comunidad LGBT; todas las personas que nos rodeaban, compañeros de la universidad o amigos que surgían en el camino, eran heterosexuales o decían serlo. Y configurados desde la cuna en una masculinidad y una feminidad definidas en términos exactos y con límites precisos, necesitábamos vernos reflejados en otros como nosotros para así terminar de entender quiénes éramos.
Él era gay y yo lesbiana; nuestras recién aceptadas preferencias sexuales nos definían de aquel modo, pero no sabíamos bien qué era eso, en qué consistía. Gay y lesbiana. Las dos palabras nos condujeron a Chapinero, el barrio que hoy en día continúa siendo un ícono de la comunidad, pese a que en una ciudad de más de diez millones de habitantes, la movida nocturna gay existe en todas las localidades.
Debo decir que él tuvo mucho más éxito que yo. A finales de los noventa, Chapinero estaba lleno de bares gay y tan solo existían dos bares de lesbianas. Aunque la gran mayoría de bares para gays negaban la entrada a las mujeres, mi amigo y yo fuimos encontrando espacios donde podíamos estar juntos.
Durante un par de años y hasta la llegada del siglo XXI, muchas veces me pregunté ¿dónde estaban las demás, las de mi edad? Las chicas lesbianas de veinte años ¿dónde se reunían? ¿cómo y quiénes eran? El panorama era realmente desolador. Un par de novias aquí y allá, otras chicas desperdigadas entre los grupos de gays, la gran mayoría amigas heterosexuales que las acompañaban.
Al lado de mi amigo comencé a hacer otros amigos y ellos trajeron poco a poco a otras amigas, y ahí continué, paciente, de bar en bar, como quien espera una revolución. Un día abrí los ojos y me di cuenta de que alrededor de la fogata de uno de los bares que frecuentábamos había tantas mujeres como hombres. Era el año 2002 y masivamente las chicas de mi generación, el milagro que había esperado durante mucho tiempo, comenzaron a salir de fiesta. Fue en los bares, en esos espacios destinados a la charla, la coquetería y el baile, que comencé a crear vínculos que trascendían la noche, hice amigas, me enamoré muchas veces y tuve la sensación de que nuestra sororidad, nuestros romances y noviazgos no eran diferentes a los de los demás. La ilusión duraba hasta que transitábamos al espacio público y ahí, nos soltábamos de las manos y actuábamos como las amigas que debíamos ser. Las expresiones públicas de afecto para la comunidad LGBT en Bogotá estaban vedadas; la fuerte reprobación social y el miedo nos obligaban a ello.
Me fui del país durante varios años y cuando regresé en el año 2009 el panorama había comenzado a cambiar y fueron precisamente las manos las que me lo dejaron saber: en las calles de Bogotá, parejas de chicas, parejas de chicos, caminaban tomadas de ellas. La imagen que a simple vista podría parecer insignificante tenía una gran carga simbólica.
Ese mismo año el Concejo de la ciudad aprobó la política para garantizar los derechos del sector y consolidar desarrollos en todas las dependencias institucionales.
La conservadora ciudad de Bogotá tuvo que incorporar en su imaginario la existencia de una comunidad que tenía derechos y que como cualquier otro ciudadano expresaba no solo su afecto, sino sus deseos de pertenecer y de ser aceptados plenamente.
Igualmente, necesitaba el espacio para hacerlo, no estar reducida a los bares sino, poderse trasladar a todos los ámbitos, entre ellos el de la creación artística, como vehículo de expresión y reafirmación.
Hace 11 años que convivo con mi pareja. La Bogotá que conocí, aquella en la que públicamente tenía que fingir ser solo la amiga de mis parejas, ya no existe. Tomarnos de la mano, gesto que durante años constituyó para nosotras un acto político, se volvió tan natural como respirar; es nuestra forma de recorrer este sector de la ciudad en el que habitamos.

Nuestro apartamento está ubicado en el barrio La Macarena, un vecindario como pocos quedan en una ciudad tan grande como Bogotá, lleno de pequeños restaurantes locales (no tenemos ni un solo restaurante de cadena), cafés, panaderías, tiendas de productos naturales y orgánicos, varias galerías de arte y una librería café. Nos enmarcan los cerros orientales y siempre, sobre nuestras cabezas, si el cielo está despejado vemos la Iglesia de Monserrate. Muy cerca se encuentra la plaza de mercado de La Perseverancia, ahí hacemos todas nuestras compras, conocemos a cada uno de los vendedores de frutas, flores y verduras, así como a las cocineras de la plazoleta, quienes son un referente de la cocina tradicional colombiana.
La Candelaria, el centro histórico, se encuentra a quince minutos caminando; ahí están la gran mayoría de museos y monumentos históricos y además el lugar donde parece posible que todo, sin distinciones y categorías, conviva pacíficamente la prueba de que si algo no existe en Bogotá es uniformidad.
La carrera séptima, desde la calle 21 hasta la Plaza de Bolívar es peatonal y transitar por ella es encontrarse con vendedores, indígenas, raperos, metaleros, punks, hinchas del fútbol, hombres estatuas, oficinistas, estudiantes, amas de casa, turistas, músicos, breakdancers, bailarines de tango y salsa, retratistas y pintores que hacen grandes dibujos con tiza sobre el cemento, parejas de hombres, parejas de mujeres, familias de todo tipo viviendo la ciudad. Una explosión visual y auditiva sin treguas que estímulo tras estímulo hacen entender la naturaleza híbrida de esta ciudad habitada por gente procedente de todo el país.
Vivimos juntas la ciudad entera, y aunque sería un absurdo decir que en Bogotá (o en cualquier lugar del mundo) la discriminación contra la comunidad LGBT no existe, sí podría afirmar que aquellos que pertenecemos a ella hemos dejado de escondernos y este acto ha repercutido en un aumento del pluralismo y del respeto por las diferencias y en una fuerte actividad cultural que va creciendo año tras año.
Muestra de ello es la masiva convocatoria que tuvo este año la marcha del Orgullo LGBT realizada cada junio desde 1996 y que mostró la fuerza que ha adquirido la comunidad. Tres frentes: la Mesa LGBT de Bogotá, la Mesa LGBT y la Red Comunitaria Trans lograron reunir personas de todos los sectores de la ciudad que caminaron juntas desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

La vida nocturna de Bogotá es uno de los atractivos de la ciudad. Además de restaurantes de todas las gastronomías, cafés y bares, la fiesta se vive intensamente en muchos ritmos. La noche bogotana está abierta para todos y todas.
Las primeras marchas a las que asistí a finales de los años noventa fueron poco numerosas y parecían estar reservadas únicamente para algunos sectores de la sociedad; lo más correcto sería decir que las clases media y media alta no participaban de la marcha porque sus prejuicios y estereotipos de clase las llevaban a pensar que no querían ser identificadas con la comunidad LGBT ni con los activistas que desde ese año ponían la cara por nosotros.
Este año vi familias de todas las clases sociales marchando y junto a mí, varios de mis amigos heterosexuales llevaban banderas y cantaban arengas en las que celebraban la diversidad.
Desde hace dos años se viene realizando, también durante el mes de junio el Festival de la Igualdad, espacio en el que se realizan actividades culturales y deportivas que buscan promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, la garantía y la restitución del derecho a una vida libre de violencias, de discriminación por identidad de género, por orientación sexual, etc.
Los festivales de cine y de literatura son otro espacio de expresión importante; en el año 2019 se celebró la 19.a edición del Ciclo Rosa, espacio que se realiza anualmente a comienzos de agosto, y que además de muestra cinematográfica realiza encuentros de formación y laboratorios de creación, así como performances.
La FILBO (Feria Internacional del Libro de Bogotá), uno de los eventos literarios más importantes de la ciudad, trabaja hace varios años en asociación con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, con el fin de abrir el espacio y su programación para la diversidad sexual y de género, desde la perspectiva de la expresión artística, cultural, académica, humanística e intelectual.
Año tras año escritores, estudiosos y activistas LGBT hacen parte de conversatorios en los cuales los temas de género son puestos sobre la mesa con el propósito de facilitar reflexiones desde la dimensión artística y en toda la amplitud de espacios de la vida pública.
Desde que yo tenía dieciocho años hasta hoy, Bogotá se ha vuelto una ciudad más incluyente; los bares en el sector de Chapinero cada vez son más variados y en su gran mayoría se caracterizan por tener las puertas abiertas a todo tipo de público. Aún continúan siendo un espacio importante para la interacción de la comunidad, ya no constituyen una trinchera sino también una muestra de cómo en Colombia la fiesta es un asunto serio.
Aunque en el barrio de Chapinero se encuentra la discoteca para la comunidad más grande de Latinoamérica, el sector está lleno de todo tipo de bares. Por las puertas se filtra salsa, merengue, batalla electrónica, rock indie, baladas clásicas en español y en inglés, reguetón, champeta.
Hay bares que se especializan en un tipo de música y público, como los bares de osos, si bien lo que reina en la rumba es el crossover. Muchos de los bares tienen shows de drags y cabaret; la movida drag en Bogotá es legendaria y el voguing están en auge, gracias a colectivos como Las Tupamaras, que incluso, participaron en el 2019 en el Salón Nacional de Artistas.
La comunidad LGBT se ha integrado en Bogotá; la oferta se amplía a restaurantes, bares y discotecas del resto de la ciudad, así como a los festivales literarios, muestras artísticas y cinematográficas. Somos una comunidad diversa que se ha resistido a ser aislada y discriminada. Aún falta un largo trecho por recorrer, pero los esfuerzos de muchos activistas que han trabajado y continúan trabajando por los derechos de la comunidad, así como la actitud de quienes pertenecemos a ella han creado una realidad en la que hemos ido aprendiendo a coexistir en nuestras diferencias, de forma abierta.
En el “Seminario Cuir: resignificaciones comunitarias” organizado en septiembre de 2019 por la alianza entre los colectivos La Esquina, Red Comunitaria Trans, Purple Train Arts y Las Callejeras, a la que fui invitada para hablar del feminismo cyborg de Donna Haraway, la idea del intercambio como base de la comunicación humana cobró para mí un nuevo significado.
Inmersa como he estado, desde que llegué a vivir a Bogotá en las dinámicas de la comunidad LGBT, no me había detenido a pensar en cómo las barreras que históricamente han mantenido dividida a la comunidad, cambiaron de raíz gracias a iniciativas como estas y como resultado de la Política Pública LGBT, que lleva 12 años en funcionamiento. El panorama de la vida de la comunidad en Bogotá muestra espacios de interacción y diálogo cada más diversos; cada vez menos divididos.
La capital cosmopolita del arte, la gastronomía y la excitante vida nocturna es también la capital de la diversidad. Sobran razones para que todas y todos nos encontremos en Bogotá.
Texto por Andrea Salgado